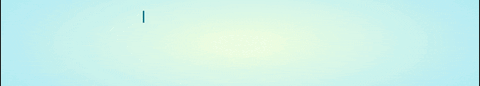Con la descarbonización del transporte aéreo como objetivo urgente, el país empieza a explorar caminos propios para producir combustibles sostenibles. La inversión millonaria en Santa Fe y Bahía Blanca, y el proyecto en Chubut.

La transición energética entró en una etapa donde todo convive en fase de prototipo: el GNL, el hidrógeno verde y, en el caso de la aviación, el SAF (Sustainable Aviation Fuel, o Combustible de Aviación Sostenible).
Son piezas de una cuarta ola en la que la innovación corre más rápido que los marcos regulatorios y obliga a planificar inversiones con años de anticipación.
Mientras el transporte terrestre avanza hacia la electromovilidad —impulsando la minería de litio y la demanda de cobre—, la aviación continúa atada a los combustibles fósiles, sin alternativas maduras para electrificar o migrar masivamente al hidrógeno.
El sector, responsable de cerca del 10% de las emisiones del transporte y del 3% del total global, no puede esperar a una disrupción tecnológica: necesita opciones inmediatas.
En ese contexto, el SAF aparece como la única vía escalable en el mediano plazo. Se trata de un combustible producido a partir de residuos, aceites o biomasa mediante tecnologías como HEFA (hidrotratamiento de aceites y grasas), Fischer-Tropsch (síntesis de biomasa o gases en combustibles líquidos) y Alcohol-to-Jet (conversión de alcoholes como el etanol en combustible aeronáutico).
Aun así, su participación sigue siendo marginal: en Europa apenas representó el 0,6% del consumo de 2024 y la producción global rondaría los 2 millones de toneladas en 2025, frente a una demanda prepandemia que equivalía a unos 8 millones de barriles diarios de combustible para aviación.
Mientras el transporte terrestre avanza hacia la electromovilidad, la aviación continúa atada a los combustibles fósiles, sin alternativas maduras para electrificar o migrar masivamente al hidrógeno.
La industria proyecta que para 2030 el mundo necesitará unos 17 millones de toneladas, todavía solo el 4–5% de todo el combustible aeronáutico.
El principal freno continúa siendo económico —cuesta entre dos y cinco veces más que el combustible tradicional—, aunque el beneficio ambiental es contundente: reduce hasta un 80% las emisiones de CO₂ en el ciclo completo.

Hoy existen más de 300 proyectos de SAF en 40 países —la mitad en fases tempranas— y unos 160 podrían estar operativos antes de 2030. Estados Unidos concentra el 35% de la capacidad planificada, Europa el 22% y se observan avances en India y China.
Santa Fe Bio: la primera biorrefinería argentina enfocada en SAF y HVO
En este escenario, Argentina empezó a mover sus primeras piezas. Uno de los desarrollos más avanzados es Santa Fe Bio, la sociedad entre YPF y Essential Energy Holding que invertirá cerca de US$400 millones para producir SAF y HVO –hidrotreatred Vegetable Oil o Aceite Vegetal Hidrotratado-, un diésel renovable de alta calidad.
El proyecto, que ya se presentó para recibir el RIGI, se desplegará en dos etapas y se montará sobre un activo estratégico: la refinería de San Lorenzo, paralizada desde hace ocho años y ubicada sobre la Hidrovía del Paraná.
“El mundo necesita bajar urgente las emisiones y Argentina es un país bioenergético. YPF dio el paso inicial con un activo parado de valor incalculable”, señala Federico Pucciariello, CEO de Essential Energy Holding.
La reconversión incluye una planta de pretratamiento, una biorrefinería de última generación y la modernización de instalaciones existentes. Las obras comienzan en diciembre y la refinería podría operar con materias primas bioenergéticas en marzo.
La planta de pretratamiento —adquirida en Italia— llegará en julio, mientras que los módulos de la biorrefinería y el sistema de hidrógeno dependerán del project finance en marcha, que avanzó tras las elecciones de medio término.
Santa Fe Bio usará tecnología HEFA, líder global para convertir aceites vegetales y grasas residuales en SAF y HVO mediante hidrógeno a alta presión y temperatura. El plan apunta a producir 180.000 toneladas anuales en 2030 y escalar a 500.000 toneladas a futuro.
La cercanía a la zona núcleo garantiza insumos del agro y la industria cárnica, con apoyo de YPF Agro, y la ubicación portuaria permitirá abastecer el mercado interno y exportar combustibles certificados (ISCC) a Europa y Estados Unidos, donde los mandatos ya están vigentes.

“Con esta planta nosotros le podríamos dar hasta un 10% de combustible a todos los aviones que vienen de afuera de la Argentina”, destaca.
“Nuestro objetivo es que Santa Fe Bio produzca el biojet con la menor huella de carbono del mundo. Argentina tiene condiciones ideales: flete corto para los cereales, energía renovable de YPF Luz, disponibilidad de hidrógeno azul y acceso directo a la hidrovía para abastecer aeropuertos.
Además, será la primera refinería totalmente integrada a la red de ductos de YPF —conectada a Refinor, Luján de Cuyo, La Plata y los principales aeropuertos—, lo que elimina el uso de camiones y reduce aún más las emisiones”, finaliza.
Bahía Blanca: SAF argentino a partir de maíz y bioetanol
El segundo camino se desarrolla en Bahía Blanca, donde el Grupo Bahía Energía (GBE), a través de Biosanfe, construirá un complejo industrial que producirá SAF usando maíz como base y aplicando la ruta Alcohol-to-Jet (ATJ). Será además la primera planta de bioetanol con esta tecnología en la provincia de Buenos Aires.
“El proyecto nace de una planta de etanol, pero con un ecosistema industrial amplio por la variedad de subproductos”, explica Pablo Otero, director de Nuevos Negocios de GBE.
El contexto internacional es desafiante: la Unión Europea solo permite SAF derivado de residuos para evitar el conflicto food vs fuel, lo que reduce insumos disponibles y eleva costos; mientras tanto, Estados Unidos avanza rápido con reconversiones gracias a incentivos más generosos.
El principal freno continúa siendo económico —cuesta entre dos y cinco veces más que el combustible tradicional—, aunque el beneficio ambiental es contundente: reduce hasta un 80% las emisiones de CO₂ en el ciclo completo.
GBE decidió apostar al maíz para abastecer el mercado interno de etanol y expandir hacia combustibles avanzados. La hoja de ruta incluye tres etapas: etanol, biometanol (muy demandado por navieras) y, finalmente, SAF vía Alcohol-to-Jet para mercados exigentes.
“Hoy hay pocos productores de SAF, aunque proyectos sobran. El gran límite es asegurar la materia prima: sin un suministro garantizado es casi imposible encarar iniciativas que requieren inversiones del orden de los 500 millones de dólares”, dice Matías Mella, gerente de investigación, desarrollo y calidad de GBE.

El factor regional será decisivo: Brasil, con su fuerte matriz de biocombustibles basada en caña y maíz, fijó un mandato de SAF del 2% para 2027 y podría convertirse en un gran off-taker sudamericano. “La regla es simple: sin comprador asegurado, no hay proyecto viable”, resume Otero.
“Con el tiempo quedó claro que los biocombustibles no son una moda, sino una necesidad global que llegó para quedarse, y por eso decidimos seguir expandiendo nuestra apuesta en este sector”, puntualiza Mella.
Chubut y el salto tecnológico: SAF sintético con hidrógeno verde
El tercer camino es el más ambicioso y, a la vez, el que mejor posiciona a Argentina en la frontera tecnológica. Chubut impulsa Eco-Refinerías del Sur (ERS), un proyecto de la empresa alemana GreenSinnergy para producir SAF sintético mediante energía eólica e hidrógeno verde, sin usar aceites ni biomasa.
La iniciativa se basa en la ruta Power-to-Liquid (PtL): se genera hidrógeno renovable y se combina con CO₂ capturado para, mediante síntesis Fischer-Tropsch, producir combustibles líquidos de bajísima huella de carbono.
El resultado son e-fuels —entre ellos SAF— capaces de abastecer a la aviación global con emisiones casi nulas.
Chubut busca convertirse en un polo de innovación energética y evalúa incorporar el proyecto al RIGI ambiental. La propuesta prevé una inversión inicial de US$2.500 millones para producir 100.000 toneladas por año en la primera fase.
Hacia 2030, la etapa final podría superar los US$6.000 millones y alcanzar 500.000 toneladas anuales, un volumen comparable al de los proyectos más avanzados de Europa.
Además del beneficio climático, el impacto económico sería decisivo para la Patagonia: empleo calificado, desarrollo de proveedores, expansión logística y consolidación de un nuevo sector industrial basado en hidrógeno verde.
ERS está cerrando alianzas entre tecnólogos, compradores e inversores, y apunta a iniciar ingeniería básica en los próximos años para comenzar a operar en 2030.
Europa acelera: radiografía del despegue del SAF y los desafíos que vienen
Europa cerró 2024 con un hito clave: el 0,6% del combustible usado en sus aeropuertos fue SAF —193 kilotoneladas que evitaron 714 kilotoneladas de CO₂—, según el primer informe oficial de ReFuelEU Aviation, que servirá como línea de base para alcanzar la meta obligatoria del 2% en 2025.

El mercado todavía es chico y muy concentrado. Aunque 25 proveedores abastecieron a 33 aeropuertos en 12 países, el 99% del volumen se repartió entre Francia, Países Bajos, España, Suecia y Alemania. Y casi todo fue biocombustible clásico: 81% aceite de cocina usado, 17% grasas animales.
El precio es, por ahora, el freno más duro. En 2024 el SAF promedió 2.085 €/t, casi tres veces más que el jet fuel convencional (734 €/t). Esto ni siquiera incluye mezcla, logística ni márgenes.
Mientras tanto, en Estados Unidos comenzó a operar la primera planta de combustibles sustentables para aviones. El desarrollo, que empezó en 2012, recibió todos los permisos a principios de 2020 y en noviembre de este año inició su producción industrial con etanol obtenido a base de distintos elementos.
Fuente: Dinamicarg